Consciencia literaria
Por
Simeón Arredondo
Poeta y escritor dominicano residente en España
simeonarredondo@gmail.com
Publicado el 18 de marzo de 2025.
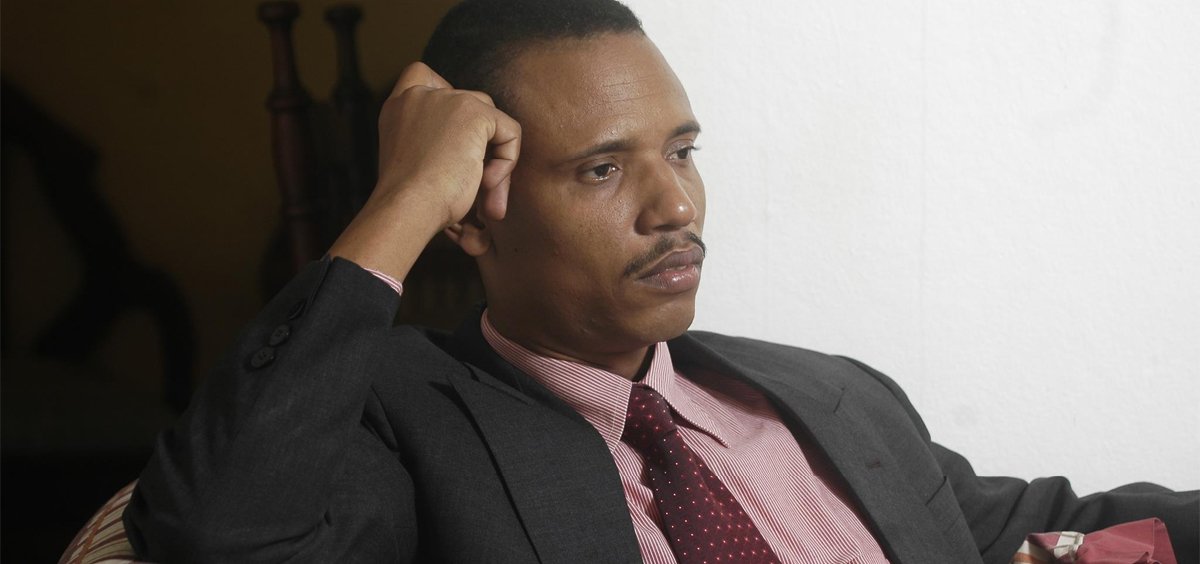
Posiblemente nadie
ponga en dudas que para el palmarés literario de un escritor es
más conveniente la calidad de sus obras que la cantidad
publicada. Lo que debemos cuestionarnos es si estamos
convencidos, o si tenemos claro cuál es la forma de conseguir lo
primero. La respuesta es, a través de una sólida consciencia
literaria.
Por ejemplo, Juan Rulfo, cuya producción literaria se limita a
dos libros, tiene mucho más trascendencia y prestigio que
numerosos literatos que han lanzado decenas de títulos al
mercado. El poeta Francisco Domínguez Charro, de quien no se
conocen muchas publicaciones, se inmortalizó con su poema "Viejo
negro del puerto".
De ahí la importancia de la consciencia literaria en el artista
de la palabra escrita. Dicho de otro modo, todo escritor debe
procurar que sus textos sean más intensos que extensos, lo cual
aplica tanto para una publicación en particular como para el
conjunto de su obra.
La consciencia literaria está asociada al conocimiento del buen
hacer literario. Es esa habilidad instalada en el cerebro, que
nos indica cuándo un texto tiene o no calidad suficiente para
trascender.
Actuar literariamente consciente es afinar el olfato en, y con
sentido crítico de lo que escribimos, de modo que nos demos
cuenta si lo que estamos haciendo tiene o no valor literario. Si
el texto tiene la fuerza suficiente para impactar al lector. Si
está correctamente estructurado desde el punto de vista
semántico y morfológico. Si está bien cohesionado. Si no hay
errores de ortografía, de sintaxis, etc. En fin, asegurarse de
todos los detalles para garantizar que el producto terminado
llegue bien pulido donde el consumidor final, que no es otro que
el lector. Y ese lector puede ser alguien que lee por deleite o
por aumentar el acervo cultural, pero también puede ser alguien
que realiza una consulta, una investigación o algo similar, o
puede ser un crítico literario. En todo caso, debemos
preocuparnos porque lo que escribimos llegue al usuario con
calidad.
El escritor que tiene consciencia literaria no se desespera por
publicar. Espera madurar la obra, esto es, pasarla por un
cuidadoso proceso de observación, revisión y corrección, de modo
que cuando salga a la luz pública lo haga con los atributos
suficientes para trascender los contornos de donde ha salido. La
desesperación por lanzar rápido lo escrito, es un error
frecuente en los aspirantes a escritores y en los escritores
noveles.
Otra cosa que hace el escritor consciente es que se despoja del
sentimiento paterno de lo que escribe. Una obra literaria es al
autor como es un hijo al padre. Esa es la razón por la que nos
aferramos a ella con sentimiento paternalista, lo que con
frecuencia no nos permite descubrir sus errores y defectos, y
nos lleva a sobrevalorarla.
Para evitar ese fenómeno, el escritor debe mirar su obra desde
fuera, no desde dentro. Buscarle defectos e intentar analizarla
con sentido crítico revisándola todo lo cuidadosamente posible.
Hacer como el pintor que se aleja del lienzo para verlo desde
distintas perspectivas y observar la pintura como si no la
hubiera hecho él.
Tampoco debe creer que lo sabe todo sobre la obra por el hecho
de ser su autor o porque tenga mucho conocimiento del tema o del
género. Se sugiere siempre pedir opiniones externas. En las
medidas de las posibilidades a más de una persona y establecer
comparaciones.
Por lo regular cuando alguien posee consciencia literaria, al
terminar de escribirla, pone su obra en reposo para ver si le
sigue gustando después de pasado un tiempo. Con ello se amplía
la visión sobre el texto porque lo está leyendo sin la
influencia de la situación y/o de la emoción que tenía al
momento de escribirlo.
Como hemos señalado antes, el escritor consciente procura que
sus escritos sean más intensos que extensos. Sacrifica la
cantidad de páginas, de estrofas, de versos, de palabras, etc.
en busca de la perfección. Plasma lo que siente y una vez
plasmado, si no ha salido con la nitidez deseada, cosa que suele
pasar, entonces procede a darle los toques y retoques necesarios
para pulir el texto como pule el escultor una efigie. Todo ello
sin dejarse dominar por los sentimientos.
Por ejemplo, no es lo mismo decir "te quiero con toda mi alma",
que decir "habitas en mi pecho". En el fondo estamos diciendo lo
mismo. Pero la segunda expresión es una metáfora que
evidentemente tiene más fuerza poética que la primera. En eso
consiste ese ejercicio. Cuando escribimos "te quiero con toda mi
alma", estamos expresando lo que queremos decir, lo que nos
dicta el corazón o lo que nos sugiere la situación del momento.
Una cosa es expresar lo que sentimos y otra muy diferente es
hacer literatura. La consciencia nos impone darle forma
literaria a lo escrito para que tenga tal valor. Ahí empieza la
labor de pulido, que después de observaciones, revisiones,
reflexiones, tachar, borrar, reposar, cambiar... puede terminar
en "habitas en mi pecho". La oración de seis palabras se ha
transformado en una de cuatro, pero con mayor sentido poético.
Ya no es una simple oración que puede decir cualquier mortal.
Ahora es un verso que puede llegar a inmortalizar a su autor.
Para que lo que escribimos agite los sentidos del lector, éste
debe ser impactado en sus emociones. Y para ello hay que
seleccionar los términos adecuados y combinarlos de tal manera
que sea imposible su paso por las zonas sensoriales de alguien
sin crear algún tipo de conmoción.
No se interpreta exactamente igual si decimos “caminó con el
cuchillo en la mano hacia el lugar donde estaba el niño”, que si
decimos “caminó con el arma en la mano hacia el lugar donde
estaba el niño”. El cambio del sustantivo “cuchillo” por “arma”
genera un giro importante en la interpretación de lo narrado. Al
decir “cuchillo” estamos identificando un arma y le quitamos
subjetividad a la narración. Cuando escribimos “arma” aumentamos
la polisemia. Colocamos en los sensores del lector la
posibilidad y la inquietud de interpretar de qué tipo de arma se
trata, lo que aumenta la curiosidad y el interés por descubrir
más.
Ponemos otro ejemplo con la canción “Hoy no hago más que
recordarte”, que popularizó la cantante Luisa María Güell a
finales del siglo pasado. Cuando dice “y cuando tú no estás yo
no hago más que buscarte en cada transeúnte que cruza por mi
calle”, si en vez de decir “en cada transeúnte”, dijera “entre
los transeúntes”, o si donde dice “por mi calle”, dijera “por la
calle”, el verso no tuviera la misma fuerza. Al decir “entre los
transeúntes”, nos la imaginamos buscando y mirando entre una
multitud, pero en la forma que está escrito, quien escucha la
canción la piensa examinando una por una las personas. Lo mismo
que al expresar “por la calle”, podemos pensar en esa búsqueda
en cualquier calle donde se encuentre el sujeto hablante. Pero
como muy bien dice “por mi calle”, la presencia del posesivo
“mi” nos hace imaginar a una mujer parada en un balcón, o en una
ventana, o en la puerta de su casa, que dirige con expectación
la mirada hacia la calle, su calle.
Todo esto nos demuestra la importancia de seleccionar de manera
cuidadosa y correcta las palabras que vamos a utilizar en un
texto literario y porqué se debe analizar minuciosamente la
forma en que están relacionados los términos entre sí. Y lo útil
de esa búsqueda del punto exacto en el que conseguimos
manifestar nuestro sentimiento revestido de la estética que
cautivará al lector. Ello requiere tiempo, trabajo, dedicación.
Y algo que nunca deja de hacer el escritor consciente, es leer,
leer y leer, y luego seguir leyendo. Lo dijo Carlos Fuentes
(1928-2012), “tienes que amar la lectura para poder ser un buen
escritor, porque escribir no empieza contigo". Y ya sabemos que
leer además de deleitar, informar, educar, documentar,
actualizar, culturizar..., también enseña a escribir.
