Arte y artificios en la era digital: Un enfoque cerebrista
Por
Simeón Arredondo
Publicado el 27 de septiembre de 2025.
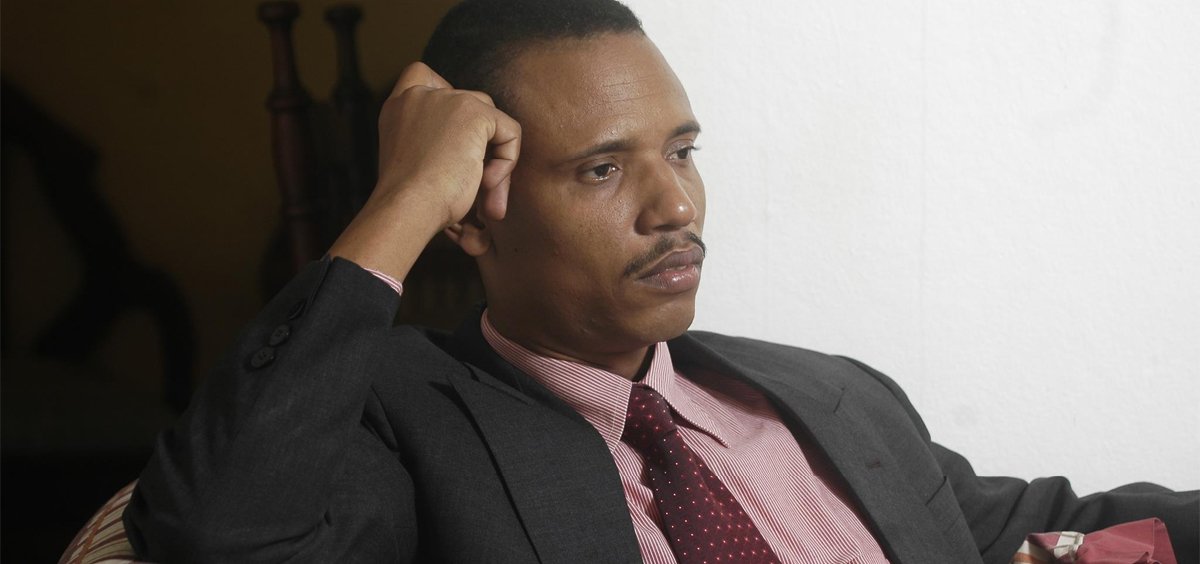
Difícilmente
alguien niegue que el arte nació desde el momento que lo hizo el
ser humano y que han evolucionado juntos.
Un hombre del paleolítico jamás pensaría cómo habría de ser la
navegación polinesia, y a su vez, quienes iniciaron ésta
probablemente nunca imaginaron la forma y las velocidades que
alcanzarían las naves usadas por Alejandro Magno o las que
transportaron a los conquistadores de América en la postrimería
del Medioevo. Y por supuesto, los usuarios de esas naves no
alcanzaron a conocer los modernos barcos portacontenedores que
proliferan hoy en el transporte internacional de mercancías, ni
los impresionantes cruceros de los que alardea la industria del
turismo.
También se puede mirar a la inversa. Un niño que atraviesa el
Atlántico junto a sus padres en un viaje de 9 horas a bordo de
un moderno Airbus A350, piensa que siempre el transporte ha sido
así de fácil, ágil y seguro. O un adolescente que, ante la
necesidad de una información de cualquier naturaleza, hace clic,
y “milagrosamente” se despliega una pantalla con miles de
opciones y millones de informaciones ante sus ojos, pudiera
pensar que sus abuelos disfrutaron de ese privilegio.
Todo es, y ha sido un constante cambio. Un permanente
evolucionar del hombre, de sus circunstancias, de sus hábitos,
de sus herramientas, de su modus vivendi. Pero el arte, con
distintos recursos y formas de expresión, siempre ha estado ahí;
acompañándole como un perro fiel. A su merced y a su servicio.
Desde una pintura rupestre de la prehistoria alojada en una
caverna, hasta las más de 35,000 obras de arte que exhibe y
guarda celosamente el Museo de Louvre, se observa un recorrido
paralelo del arte al desarrollo de la humanidad.
Desde la antigüedad hasta nuestros días, el hombre ha inventado,
perfeccionado y utilizado diversas herramientas para múltiples
labores, que vienen a ser como extensiones de sus extremidades.
Hoy en día, también conocemos una serie de herramientas
tecnológicas que se sirven de la informática para obtener
ciertos resultados o para la realización de determinadas tareas.
En este caso estaríamos ante extensiones del cerebro. Y como el
arte no es ajeno al resto de actividades humanas, aquí también
toma partida.
Esas herramientas, enmarcadas dentro de las llamadas Tecnologías
habilitadoras digitales, entre las que se encuentran el internet
de las cosas, la computación en la nube, y la “todopoderosa”
inteligencia artificial, han llegado para quedarse, y es
innegable que resultan de gran utilidad para el desarrollo y la
realización de un gran número de quehaceres vitales; pero como
supuestas extensiones del cerebro, jamás deben sustituirlo.
Es en ese contexto que el movimiento Cerepoético, también
llamado Cerebrismo, intenta establecer límites que marquen una
diferenciación entre lo artificial y lo cerebral cuando de arte
se trata. Dicho sin ambages, la creación artística ha de ser
siempre generada desde el cerebro. No quiere decir, que, bajo
algunos parámetros, el artista no pueda apoyarse en ciertos
recursos que la modernidad coloca en sus manos.
Es que, sobre todo, el aspecto ético y moral debe prevalecer,
como debe hacerlo el esfuerzo neuronal. El verdadero creador no
puede renunciar a que su obra pase el filtro del tálamo. Si lo
hace, estaría contribuyendo al proceso de deshumanización que
paradójicamente ha emprendido la humanidad, y que uno de sus
recursos fundamentales es el atrofiamiento del proceso cognitivo
del individuo mediante la inducción al consumo de programas
chatarra, de noticias falsas, de influencias banales, etc. Y al
mismo tiempo, la imposición de procesos y procedimientos basados
en el consumo masivo de las referidas Tecnologías habilitadoras
digitales, que no sólo han destruido a millones de puestos de
trabajo, sino que intentan establecer toda una generación de
ciudadanos no pensadores.
Son dos los frentes desde los que el ser humano se auto ataca.
Por un lado, está la crueldad que se nos obliga a presenciar,
que no deja lugar a dudas de que la humanidad se hace cada vez
más inhumana, y que parece encaminarse a su autodestrucción de
una manera cruel y bárbara, y que el sufrimiento y la agonía de
una amplia mayoría, es el goce, deleite y prosperidad de una
reducida minoría. Por otro lado, está la destrucción que de
momento no se observa físicamente, y que para las altas esferas
de poder puede resultar incluso más útil que la primera, que es
la destrucción de los valores, del pensamiento crítico, de la
consciencia humana y del razonamiento. Es decir, de todo lo que
proviene genuinamente del cerebro.
En ambos casos, la tecnología es un poderoso aliado de la “alogocracia”,
que como muy bien la define Jano García en su formidable obra
“El rebaño”, es “el gobierno de los desprovistos de razón y
lógica a la hora de enfrentarse a los desafíos propios de
nuestro tiempo”.
Este es el juego en el que no debe entrar el arte. No debemos
olvidar su fin estético y su función ornamental siempre desde el
punto de vista humano, donde no puede estar ausente la
combinación cerebro-corazón.
En el supra indicado libro Jano García, refiriéndose a la
alogocracia, afirma que “esta nueva ideología responde a una
jerga superflua que a modo de ensalada se mezcla en todos los
discursos sin importar su tema y cuyo trasfondo esconde el
perverso intento de negar el uso de la razón para así poder
aglutinar a todos los individuos en un colectivo oprimido y, a
su vez, opresor de todo aquel que recurriendo a la razón
cuestione los nuevos dogmas”.
Pues es de alta importancia para los literatos prestar atención
a esta observación-advertencia que lanza García. Ello así porque
a estos creadores corresponde usar artísticamente la palabra. Es
hora de oponernos, a través de la mirada objetiva del escritor,
y con la palabra como arma, a la cultura de la guerra y a la
autodestrucción de la humanidad.
El poeta, con su pluma, debe combatir los antivalores y las
conductas irresponsables y destructivas tanto de lo físico como
de lo moral. Al mismo tiempo, los cerebristas procuramos una
renovación del discurso poético mediante el uso de recursos
estéticos que no permanezcan en lo meramente subjetivo, con la
finalidad de hacer frente a las diferentes manifestaciones de
barbarie a las que asiste la humanidad en los actuales momentos
usando tanto las armas de guerra como la propia inteligencia
artificial.
Creo firmemente que el poeta, con su discurso artístico, no sólo
puede, sino que debe usar el verso para rescatar y defender los
valores que propician la convivencia pacífica entre los seres
humanos, y entre éstos y su entorno. Además de que debe rechazar
cualquier forma de hermetismo en la estructura artística, que
contribuya a la destrucción o a la negación del razonamiento.
Es preciso, por consiguiente, profesar que de los tres elementos
que forman la psique humana definidos por Sigmund Freud, el
poeta debe asumir la responsabilidad de “el superyó” como
representante de la conciencia y la moral, para que, dentro del
tejido social, predomine sobre “el ello” convirtiéndose en “el
yo” que debe impulsar al ser humano a actuar con prudencia y
justicia.

